
No sé si el tabaco es un vicio hereditario. Papá era un fumador moderado, que dejó el cigarrillo a tiempo cuando se dio cuenta de que le hacía daño. No guardo ningún recuerdo de él fumando, salvo una noche en que no sé por qué capricho, pues hacía años que había renunciado al tabaco, cogió un pitillo de la cigarrera de la sala, lo cortó en dos con unas tijeritas y encendió una de las partes. A la primera pitada lo apagó diciendo que era horrible. Mis tíos en cambio fueron grandes fumadores y es conocida la importancia que tienen los tíos en la transmisión de hábitos familiares y modelos de conducta. Mi tío paterno George llevaba siempre un cigarrillo en los labios y encendía el siguiente con la colilla del anterior. Cuando no tenía un cigarrillo en la boca tenía una pipa. Murió de cáncer al pulmón. Mis cuatro tíos maternos vivieron esclavizados por el tabaco. El mayor murió de cáncer a la lengua, el segundo de cáncer a la boca y el tercero de un infarto. El cuarto estuvo a punto de reventar a causa de una úlcera estomacal perforada, pero se recuperó y sigue de pie y fumando.
De uno de estos tíos maternos, el mayor, guardo el primer y más impresionante recuerdo de la pasión por el tabaco. Estábamos de vacaciones en la hacienda Tulpo, a ocho horas a caballo de Santiago de Chuco, en los Andes septentrionales. A causa del mal tiempo no vino el arriero que traía semanalmente provisiones a la hacienda y los fumadores quedaron sin cigarrillos. Tío Paco pasó dos o tres días paseándose desesperado por las arcadas de la casa, subiendo a cada momento al mirador para otear el camino de Santiago. Al fin no pudo más y a pesar de la oposición de todos (para que no ensillara un caballo escondimos las llaves del cuarto de monturas), se lanzó a pie rumbo a Santiago, en plena noche y bajo un aguacero atroz. Apareció al día siguiente, cuando terminábamos de almorzar. Por fortuna se había encontrado a medio camino con el arriero. Entró al comedor empapado, embarrado, calado de frío hasta los huesos, pero sonriente, con un cigarrillo humeando entre los dedos.
Cuando ingresé a la facultad de Derecho conseguí un trabajo por horas donde un abogado y pude disponer así de los medios necesarios para asegurar mi consumo de tabaco. El pobre Inca se fue al diablo, lo condené a muerte como un vil conquistador y me puse al servicio de una potencia extranjera. Era entonces la boga del Lucky. Su linda cajetilla blanca con un círculo rojo fue mi símbolo de estatus y una promesa de placer. Miles de estos paquetes pasaron por mis manos y en las volutas de sus cigarrillos están envueltos mis últimos años de derecho y mis primeros ejercicios literarios. Por ese círculo rojo entro forzosamente cuando evoco esas altas noches de estudio en las que me amanecía con amigos la víspera de un examen. Por suerte no faltaba nunca una botella, aparecida no se sabía cómo, y que le daba al fumar su complemento y al estudio su contrapeso. Y esos paréntesis en los que, olvidándonos de códigos y legajos, dábamos libre curso a nuestros sueños de escritores. Todo ello naturalmente en un perfume de Lucky. El fumar se había ido ya enhebrando con casi todas las ocupaciones de mi vida. Fumaba no solo cuando preparaba un examen sino cuando veía una película, cuando jugaba ajedrez, cuando abordaba a una guapa, cuando me paseaba solo por el malecón, cuando tenía un problema, cuando lo resolvía. Mis días estaban así recorridos por un tren de cigarrillos, que iba sucesivamente encendiendo y apagando y que tenían cada cual su propia significación y su propio valor. Todos me eran preciosos, pero algunos de ellos se distinguían de los otros por su carácter sacramental, pues su presencia era indispensable para el perfeccionamiento de un acto: el primero del día después del desayuno, el que encendía al terminar de almorzar y el que sellaba la paz y el descanso luego del combate amoroso.
¡Ay mísero de mí, ay infeliz! Yo pensaba que mi relación con el tabaco estaba definitivamente concertada y que en adelante mi vida transcurriría en la amable, fácil, fidelísima y hasta entonces inocua compañía del Lucky. No sabía que me iba a ir del Perú y que me esperaba una existencia errante en la cual el cigarrillo, su privación o su abundancia, jalonarían mis días de gratificaciones y desastres. Mi viaje en barco a Europa fue un verdadero sueño para un tabaquista como yo, no solo porque podía comprar en puertos libres o a marineros contrabandistas cigarrillos a precios regalados, sino porque nuevos escenarios dotaron al hecho de fumar de un marco privilegiado. Verdaderos cromos, por decirlo así: fumar apoyado en la borda del trasatlántico mirando los peces voladores del Caribe o hacerlo de noche en el bar de segunda jugando una encarnizada partida de dados con una banda de pasajeros mafiosos. Era lindo, lo reconozco. Pero al llegar a España las cosas cambiaron. La beca que tenía era pobrísima y después de pagar el cuarto, la comida y el trolebús no me quedaba casi una peseta. ¡Adiós Lucky! Tuve que adaptarme al rubio español, algo rudo y demoledor, que por algo llevaba el nombre de Bisonte. Por fortuna estábamos en tierra ibérica y la pobre España franquista se las había arreglado para hacerle la vida menos dura a los fumadores menesterosos. En cada esquina había un viejo o una vieja que vendían en canastillas cigarrillos al detalle. A la vuelta de mi pensión montaba guardia un mutilado de la guerra civil al que le compraba cada día uno o varios cigarrillos, según mis disponibilidades. La primera vez que estas se agotaron me armé de valor y me acerqué a él para pedirle un cigarrillo fiado. "No faltaba más, vamos, los que quiera. Me los pagará cuando pueda". Estuve a punto de besar al pobre viejo. Fue el único lugar del mundo donde fumé al fiado.
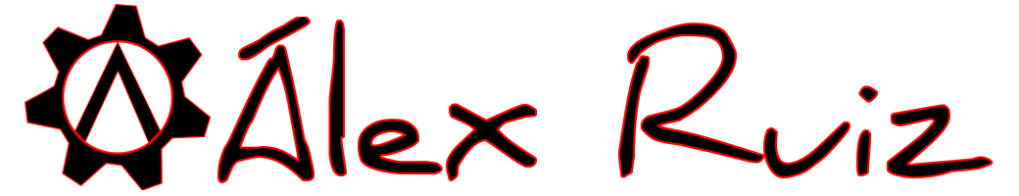

No hay comentarios:
Publicar un comentario