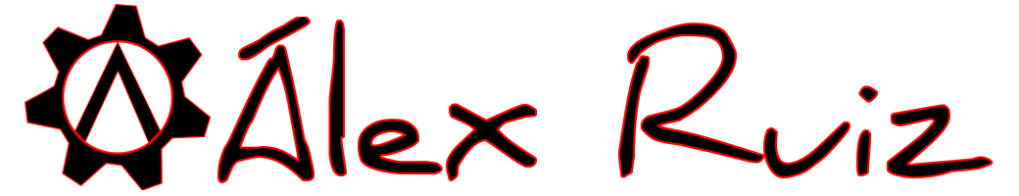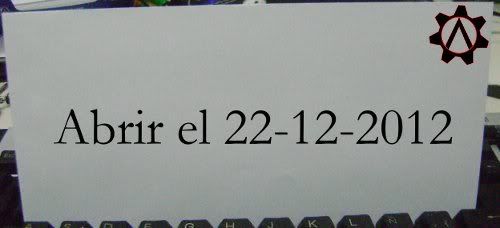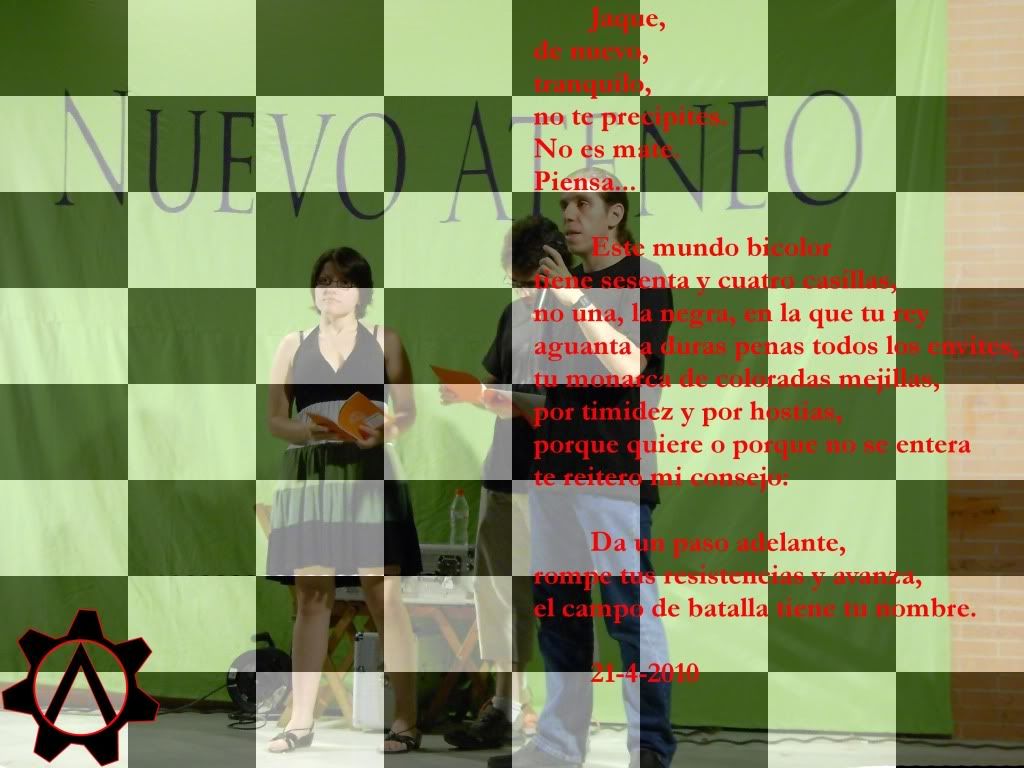Este percance fue un anuncio que no supe escuchar ni aprovechar. Proseguí mi vida errante por diferentes ciudades, albergues y ocupaciones, dejando por todo sitio volutas de humo y colillas aplastadas, hasta que recalé nuevamente en París, en un departamento de tres piezas, donde pude reunir una colección de sesenta ceniceros. No por manía de coleccionista, sino para tener siempre a la mano algo en qué tirar puchos o cenizas. Había adoptado entonces el Marlboro, pues esta marca, que no era mejor ni peor que las tantas que había ya probado, me sugirió un juego gramatical que practicaba asiduamente. ¿Cuántas palabras podían formarse con las ocho letras de Marlboro? Mar, lobo, malo, árbol, bar, loma, olmo, amor, orar, bolo, etc. Me volví invencible en este juego, que impuse entre mis colegas de la Agencia France-Presse, donde entonces trabajaba. Dicha agencia, diré de paso, era no solo una fábrica de noticias sino el emporio del tabaquismo. Por estadísticas sabía que la profesión más adicta al tabaco era la de periodista. Y lo verifiqué, pues las salas de redacción, a cualquier hora del día o de la noche, eran espaciosos antros donde decenas de hombres tecleaban desesperadamente en sus máquinas de escribir, chupando sin descanso puros, pipas y pitillos de todas las marcas, en medio de una espesa bruma nicotínica, al punto que me pregunté si estaban reunidos allí para redactar las noticias o más bien para fumar.
Fue precisamente durante la era del Marlboro y de mi trabajo en la agencia que reventé. No es mi propósito establecer una relación de causa a efecto entre esta marca de cigarrillos y lo que me ocurrió. Lo cierto es que una tarde caí en mi cama y comencé a morir, con gran alarma de mi mujer (pues entretanto, aparte de fumar, me había casado y tenido un hijo). Mi vieja úlcera estomacal estalló y una hemorragia incontenible me iba evacuando del mundo por la vía inferior. Una ambulancia de estridente sirena me llevó al hospital en estado comatoso y gracias a transfusiones de sangre masivas pude volver a mí. Esto es horrible y no abundo en detalles para no caer en el patetismo. El doctor Dupont me cicatrizó la úlcera en dos semanas de tratamiento y me dio de alta con la recomendación expresa -aparte de medicinas y régimen alimenticio- de no fumar más.
¡No fumar más! Inocente doctor Dupont. Ignoraba con qué tipo de paciente se había encontrado. Dos meses más tarde, incorporado nuevamente a mi trabajo en la agencia de prensa, entre cientos de rabiosos fumadores, tiraba al canasto diariamente un par de cajetillas de Marlboro vacías. M-a-r-1-b-o-r-o. Mi juego gramatical se enriqueció: broma, robar, rabo, ola, romo, borla, etc. Esto puede tener gracia, pero así como nuevas palabras encontré, nuevas hemorragias tuve y nuevas ambulancias fueron llevándome al hospital, entre pitos y sirenas, para dejarme exánime ante los ojos horripilados del doctor Dupont. La ambulancia se convirtió en cierta forma en mi medio normal de locomoción. El doctor Dupont me devolvía siempre a casa reencauchado, después de jurarle que dejaría el cigarrillo y amenazándome que a la próxima renunciaría a paliativos y me metería cuchillo sin contemplaciones. Amenaza que me dejaba impávido, y la mejor prueba de ello es que a la cuarta o quinta entrada al hospital, me di cuenta de que para fumar no era necesario que me dieran de alta: bastaba sobornar a una enfermera menor para que me comprara un paquete. De Marlboro, naturalmente: lora, orla, ramo, ropa, paro, proa, etc. Lo tenía escondido en el guardarropa, dentro de un zapato. Dos o tres veces al día sacaba un cigarrillo, me encerraba en el baño, le daba varias pitadas frenéticas y pasaba sus restos por el water-closet.
Diré para mi descargo que lo que contribuyó a echar por tierra mis buenos propósitos y en consecuencia fortaleció mi vicio fue una visión fugaz pero definitiva que tuve en el hospital. El doctor Dupont, por buen especialista que fuese, ocupaba solo un rango intermedio entre los gastroenterólogos del local. En la cúspide se encontraba el patrón doctor Bismuto, que había llegado a esa situación posiblemente gracias a su apellido profético. El doctor Bismuto solo se ocupaba de casos extremadamente importantes. Pero como el mío estaba a punto de convertirse en uno de ellos, el buen Dupont obtuvo el privilegio de que me hiciera una visita. Me la anunció con gran solemnidad y minutos antes de la hora prevista vino una enfermera mayor para verificar que todo estuviera en orden. Poco después la puerta se entreabrió y en fracciones de segundo distinguí a un señor alto, escuálido y canoso que en un acto furtivo digno de un prestidigitador se quitaba un cigarrillo de los labios, lo apagaba en la suela de su zapato y guardaba la colilla en el bolsillo de su mandil. Creí que estaba soñando. Pero cuando el mandarín se acercó a mi cama, rodeado de su séquito de internos y enfermeras, noté en sus bigotes amarillentos y en sus larguísimos dedos marrones la marca infamante del fumador.