
Estando en una de mis sesiones privadas de entrenamiento básico me llamaron a los aposentos del capitán. Allá me esperaba él y su barbero (?). Mientras el barbero me dejaba sin mi crecida barba el capitán me explicaba los detalles de mi próximo cometido. Los centinelas solo obedecen órdenes, teniendo muy poco margen para su propio juicio. A medida que uno va subiendo de rango va subiendo también en libertad de acciones y movimientos. Precisamente esta libertad conlleva también una tarea que yo debía aprender, la prevención de conflictos. Toda acción de un centinela es siempre a posteriori, tratar de detener el conflicto una vez que ya ha comenzado. ¿Pero no sería mejor que dichos conflictos nunca sucediesen?
Era una prueba que se me planteaba, descubrir si los rumores de fundación de una secta eran ciertos y en caso afirmativo infiltrarme y averiguar si era peligrosa. ¿Qué pretendía que hiciera, que me pusiera una capucha negra y le rezase a Satanás? Y además, ¿qué tipo de secta no era peligrosa? Antes de terminar de componer mi mirada de "es una broma, ¿no?" el capitán me dio las ordenes sin vacilación, partir al día siguiente a una ciudad próxima, a tres días de camino y hacerme pasar por Íñigo de Oña, un comerciante del norte, dejando claro mi intención de establecerme allí de manera indefinida y me aprensión por los comerciantes judíos. Me acompañaría un cadete, pero solo hasta las proximidades de la ciudad, que no me vieran entrar con él.
De camino aquel cadete despejó las dudas de mi ignorancia. Una secta no tiene tan solo el sentido religioso y satánico que la Iglesia nos hacía ver. Una secta era de por si un grupo de personas con afinidades comunes, guiadas por un líder. En este caso era una secta de comerciantes la que se rumoreaba se había reunido en dicha ciudad, algo de lo más extraño dado que por lo general los comerciantes trabajaban solos o abiertamente se agrupaban en gremios, bien solo de comerciantes, bien conjuntamente con los artesanos. ¿Qué necesidad había de crear una secta de comerciantes y ocultarse? Entonces comencé a comprender mi cometido.
No tardé muchos días en recibir una invitación en la taberna, mientras criticaba la competencia desleal de los judíos. Se reunían una vez por semana al caer el sol, en unos almacenes extramuros. Había velas, pero nadie encapuchado. El líder era Durán de Mencía, el mismo que me había indicado el donde y el cuando. Ante todos me presentó y me hizo una serie de preguntas. Resultó fácil mentir, siempre lo es cuando se habla con enfado, enfado no fingido. La llave a mi inserción en aquella secta y elemento común a todos los miembros era su completo antisemitismo. Me enfadaba aquel comportamiento, dado que tan solo eran mercaderes como nosotros, un pueblo asustadizo cuyo barrio, la judería, lindaba con la alcazaba por el perpetuo miedo que tenían de ser atacados. Cierto era que algunos se habían comportado de manera abusiva en sus transacciones comerciales, pero yo también metido en mi papel y ninguno de los allí presentes podía tirar la primera piedra. Las acciones de unos pocos no podían servir para definir a muchos. Si así fuese ya podría haber afirmado que mi ciudad estaba llena de ladrones, basándome en los dos o tres rateros que diariamente trataban de sobrepasar corriendo las puertas cargando algo robado de los tenderetes del mercado.
Confirmé las sospechas por carta a mi capitán, había una secta de comerciantes de carácter antisemita, pero su peligrosidad era mínima, hablaban de negocios comunes, insultaban a los judíos y se reían de las bromas que les gastaban, ocultarles la mercancía en algún momento de despiste o asustar a alguno de sus clientes en el momento de la compra, nimiedades infantiloides.
Me llegó una carta del capitán. Mi nueva orden era exaltarles, caldear los ánimos y ver si con el impulso adecuado serían capaces de cometer alguna estupidez o si todo su antisemitismo era tan solo de boquilla. Era preferible la segunda opción, que fueran incapaces de hacer nada y que aquella secta solo fuera por darle a sus reuniones de negocios un tinte elitista y privado carácter. Un par de puñetazos en la mesa, una máscara de odio como rostro y unas cuantas palabras en privado con Durán sirvieron para iniciar un plan de soborno a los guardias de la alcazaba, rearme, y contratación de sicarios para un genocidio en la judería. La víspera de la matanza medio millar de soldados rodearon y asaltaron el almacén donde estábamos preparándonos y dándole las órdenes a los sicarios. No hubo resistencia. A Durán y a mi nos identificaron como cabecillas y el capitán al mando ordenó enviarnos directamente a otra ciudad para evitar cualquier intento de fuga.
En el camino de vuelta a mi ciudad, Durán no paraba de quejarse de haberme hecho caso. Yo guardaba silencio. A la llegada el capitán leyó los cargos contra nosotros y dictó la inmediata ejecución de Íñigo de Oña, el instigador. A Durán le encerraron en el más aislado calabozo, a la espera de recibir órdenes de su ciudad de origen. Al amanecer un golpe de hacha acabó con Íñigo de Oña. Los oficiales almorzamos calabaza aquel día.
Boing.
Quizás todo tenía que ser así,
nacer de rebote,
crecer rebotando,
seguir rebotando...
11-7-2010
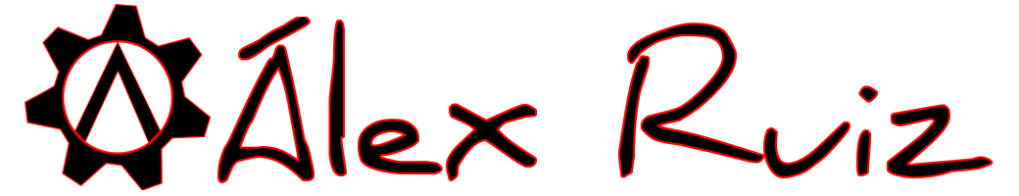

No hay comentarios:
Publicar un comentario